Cómo la vida de un hombre es afectada por su paternidad
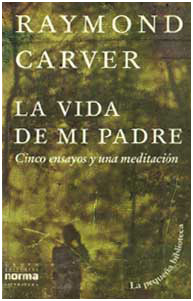 En el cuento «Fuegos» del libro «La Vida de mi Padre, Cinco ensayos y una meditación» nos cuenta cómo su estilo para escribir cuentos se construyó al calor de la crianza de sus hijos. “Las influencias son fuerzas –circunstancias, personalidades, irresistibles como la marea. No puedo hablar de libros o de escritores que me hayan influido. Ese tipo de influencia me resulta difícil de precisar con alguna certeza. Sería tan inexacto que dijera que me ha influido todo cuanto he leído como decir que no creo haber sido influido por ningún escritor”, asegura Raymond Carver en el comienzo de su breve ensayo “Fuegos”, que integra el volumen La vida de mi padre. A continuación cita a Lawrence Durrell y a Ernest Hemingway, y a ambos relativiza en su propia literatura para luego afirmar: “Así que no sé de influencias literarias. Pero tengo ciertas nociones sobre otro tipo de influencia.” Influencias “implacables”, las llama. Su padre, sus hijos, la infinidad de mudanzas que padeció a lo largo de su vida, su matrimonio a los 17 años, sus múltiples trabajos, su alcoholismo, su lenta entrada al mundo de las letras, su segunda mujer, Tess Gallagher, por supuesto. Tess. Tess. Tess. * LAS INFLUENCIAS SON FUERZAS – CIRCUNSTANCIAS, personalidades, irresistibles como la marea. No puedo hablar de libros o de escritores que me hayan influiudo. Ese tipo de influencia me resulta difícil de precisar con alguna certeza. Sería tan inexacto que dijera que me ha influido todo cuanto he leído como decir que no creo haber sido influido por ningún escritor. Por ejemplo, siempre he sido un admirador de las novelas y de los cuentos de Hemingway. Pero creo que la obra de Lawrence Durrell es singular e insuperada en el lenguaje. Claro que no escribo como Durrell. Éste ciertamente no es una «influencia». A veces se ha dicho que mi escritura «es como» la escritura de Hemingway. Pero no puedo decir que sus escritores me hayan influido. Hemingway es uno de los muchos escritores cuya obra, como la de Durrell, leí por primera vez y admiré cuando tenía veinte años. Así que no sé de influencias literarias. Pero tengo ciertas nociones sobre otro tipo de influencia. Las influencias de las que algo sé me han acosado de maneras que a primera vista eran a menudo misterioras, a veces muy cercanas a lo milagroso. Pero esas influencias se han vuelto claras a medida que adelanto mi obra. Esas influencias eran (y siguen siéndolo) implacables. Fueron las influencias que me enviaron en esta dirección, a este trozo de tierra en vez de otro -aquél en el otro extremo del lago, por ejemplo. Pero si la influencia principal en mi vida y mi escritura ha sido negativa, opresiva y a veces malévola, como creo es el caso, ¿Qué debo hacer con ello? Permítame comenzar por decir que estoy escribiendo en un lugar llamado Yaddo, justo en las afueras de Saratoga Springs, New York. Es por la tarde, domingo, comienzos de agosto. De vez en cuando, cada veinticinco minutos más o menos, puedo oir más de teinta mil voces sumadas en un gran alarido. Ese clamor maravilloso proviene del hipódromo de Saratoga. Se corre una carrera famosa. Estoy escribiendo, pero cada veinticinco minutos puedo oir la voz del anunciador por los altoparlantes a medida que va dando la colocación de los caballos. Aumenta el rugido de la multitud. Se remonta sobre los árboles, un gran sonido de verdad escalofriante, que va en aumento hasta que los caballos cruzan la raya de sentencia. Cuando termina me siento gastado, como si también hubiera participado. Puedo imaginarme con boletas de uno de los caballos que pagaron dividendos, metas, o incluso de un caballo que llegó cerca. Si hay un en la raya, puedo esperar otro clamor uno o dos minutos más tarde, después de desarrollada la película y proclamando el resultado oficial. Hace ya varios días, desde que llegué aquí y oí por primera vez la voz del anunciador en el altoparlante, y el rugido excitado de la multitud, he estado escribiendo un cuento que transcurre en El Paso, una ciudad donde viví una temporada hace algún tiempo. El cuento se refiere a unas personas que van a un hipódromo en las afueras del El Paso. No voy a decir que el cuento estaba esperando que lo escribieran. No es así, y decir eso sonaría como algo muy distinto. Pero yo necesitaba algo, en el caso de este cuento específico, para sacarlo adelante. Después de que llegué aquí a Yaddo y oí por primera vez a la multitud, y la voz del anunciador por el altoparlante, ciertas cosas volvieron a mí de aquella otra vida en El Paso y sugirieron el cuento. Me acordé del hipódromo donde iba allí y de algunas cosas que habían pasado, que podrían hacer pasado, que pasarán -al menos en mi cuento – a dos mil millas de distancia de aquí. Así que mi cuento va para adelante y hay ese aspecto de las «influencias. Claro que todo escritor está sujeto a ese tipo de influencia. Es el tipo de influencia más común – esto sugiere aquello, aquello sugiere otra cosa. Es el tipo de influciencia que nos es común, y tan natural como el agua de lluvia. Pero antes de seguir adelante con el tema que me interesa, permitanme dar otro ejemplo de influencia semejante al primero. No hace mucho en Syracuse donde vivo, estaba en plena redacción de un cuento cuando sonó el teléfono. Lo levanté. Al otro extremo de la línea había la voz de un hombre que obviamente era negro, alguien que preguntaba por Nelson. Era una equivocación y así se lo dije y colgué. Regresé a mi cuento, un personaje más bien siniestro cuyo nombre era Nelson. En ese momento el cuento tomó un rumbo diferente. Pero felizmente resultó, como lo veo ahora y como en cierto modo lo supe en aquel momento, el rumbo indicado para el cuento. Cuando comencé a escribir el cuento no podía estar preparado ni podría haber predicho la necesidad de la presencia de Nelson en el cuento. Pero ahora, cuando el cuento está concluido y a punto de aparecer en una revista de circulación nacional, me parece oportuno y apropiado y, creo, estéticamente correcto, que Nelson esté ahí y que lo esté con su aspecto siniestro. También está bien para mí que este personaje haya encontrado su camino en el cuento con una oportunidad coincidencial en la que tuve la sensatez de confiar. Tengo mala memoria. Con esto me refiero a que he olvidado mucho de lo que me ha pasado en la vida -una bendición, no cabe duda-, pero además paso por largos períodos en los que no puedo recuperar ni dar cuenta de ciudades y pueblos donde he vivivo, nombres de personas, las personas mismas. Grandes vacíos. Pero puedo recordar algunas cosas. Pequeñeces -alguien que dice algo de una manera determinada; la risa estrepitosa o sofocada, nerviosa; un paisaje; una expresión de tristeza o de perplejidad en la cara de alguien. Y puedo recordar algunas cosas dramáticas -alguien que empuña un cuchillo y se vuelve colérico contra mí, u oir mi propia voz cuando amenaza a alguien. Ver a alguien que rompe una puerta o que cae por una escalera. Algunos de esos tipos de memoria que puede traer al presente conversaciones enteras, completas con todos los gestos y matices del habla real; ni puedo recordar los muebles de cualquier cuarto donde haya pasado un tiempo, para no mencionar mi incapacidad de recordar el mobiliario de toda una casa. Ni siquiera cosas muy específicas de un hipódromo – excepto, digamos, una tribuna, ventanillas de apuestas, pantallas de televisión en circuito cerrado, masas de público. Bullicio. Invento las conversaciones en mis cuentos. Pongo los muebles y las cosas físiscas que rodean a la gente en los cuentos a medida que los necesito. Tal vez es por esto que a veces se ha dicho que mis cuentos son sobrios, escuetos, incluso «minimalistas». Pero tal vez no es sino un matrimonio funcional de necesidad y conveniencia lo que me ha llevado a escribir la clase de cuentos que hago y de la manera como lo hago. Por supuesto, ninguno de mis cuentos s
En el cuento «Fuegos» del libro «La Vida de mi Padre, Cinco ensayos y una meditación» nos cuenta cómo su estilo para escribir cuentos se construyó al calor de la crianza de sus hijos. “Las influencias son fuerzas –circunstancias, personalidades, irresistibles como la marea. No puedo hablar de libros o de escritores que me hayan influido. Ese tipo de influencia me resulta difícil de precisar con alguna certeza. Sería tan inexacto que dijera que me ha influido todo cuanto he leído como decir que no creo haber sido influido por ningún escritor”, asegura Raymond Carver en el comienzo de su breve ensayo “Fuegos”, que integra el volumen La vida de mi padre. A continuación cita a Lawrence Durrell y a Ernest Hemingway, y a ambos relativiza en su propia literatura para luego afirmar: “Así que no sé de influencias literarias. Pero tengo ciertas nociones sobre otro tipo de influencia.” Influencias “implacables”, las llama. Su padre, sus hijos, la infinidad de mudanzas que padeció a lo largo de su vida, su matrimonio a los 17 años, sus múltiples trabajos, su alcoholismo, su lenta entrada al mundo de las letras, su segunda mujer, Tess Gallagher, por supuesto. Tess. Tess. Tess. * LAS INFLUENCIAS SON FUERZAS – CIRCUNSTANCIAS, personalidades, irresistibles como la marea. No puedo hablar de libros o de escritores que me hayan influiudo. Ese tipo de influencia me resulta difícil de precisar con alguna certeza. Sería tan inexacto que dijera que me ha influido todo cuanto he leído como decir que no creo haber sido influido por ningún escritor. Por ejemplo, siempre he sido un admirador de las novelas y de los cuentos de Hemingway. Pero creo que la obra de Lawrence Durrell es singular e insuperada en el lenguaje. Claro que no escribo como Durrell. Éste ciertamente no es una «influencia». A veces se ha dicho que mi escritura «es como» la escritura de Hemingway. Pero no puedo decir que sus escritores me hayan influido. Hemingway es uno de los muchos escritores cuya obra, como la de Durrell, leí por primera vez y admiré cuando tenía veinte años. Así que no sé de influencias literarias. Pero tengo ciertas nociones sobre otro tipo de influencia. Las influencias de las que algo sé me han acosado de maneras que a primera vista eran a menudo misterioras, a veces muy cercanas a lo milagroso. Pero esas influencias se han vuelto claras a medida que adelanto mi obra. Esas influencias eran (y siguen siéndolo) implacables. Fueron las influencias que me enviaron en esta dirección, a este trozo de tierra en vez de otro -aquél en el otro extremo del lago, por ejemplo. Pero si la influencia principal en mi vida y mi escritura ha sido negativa, opresiva y a veces malévola, como creo es el caso, ¿Qué debo hacer con ello? Permítame comenzar por decir que estoy escribiendo en un lugar llamado Yaddo, justo en las afueras de Saratoga Springs, New York. Es por la tarde, domingo, comienzos de agosto. De vez en cuando, cada veinticinco minutos más o menos, puedo oir más de teinta mil voces sumadas en un gran alarido. Ese clamor maravilloso proviene del hipódromo de Saratoga. Se corre una carrera famosa. Estoy escribiendo, pero cada veinticinco minutos puedo oir la voz del anunciador por los altoparlantes a medida que va dando la colocación de los caballos. Aumenta el rugido de la multitud. Se remonta sobre los árboles, un gran sonido de verdad escalofriante, que va en aumento hasta que los caballos cruzan la raya de sentencia. Cuando termina me siento gastado, como si también hubiera participado. Puedo imaginarme con boletas de uno de los caballos que pagaron dividendos, metas, o incluso de un caballo que llegó cerca. Si hay un en la raya, puedo esperar otro clamor uno o dos minutos más tarde, después de desarrollada la película y proclamando el resultado oficial. Hace ya varios días, desde que llegué aquí y oí por primera vez la voz del anunciador en el altoparlante, y el rugido excitado de la multitud, he estado escribiendo un cuento que transcurre en El Paso, una ciudad donde viví una temporada hace algún tiempo. El cuento se refiere a unas personas que van a un hipódromo en las afueras del El Paso. No voy a decir que el cuento estaba esperando que lo escribieran. No es así, y decir eso sonaría como algo muy distinto. Pero yo necesitaba algo, en el caso de este cuento específico, para sacarlo adelante. Después de que llegué aquí a Yaddo y oí por primera vez a la multitud, y la voz del anunciador por el altoparlante, ciertas cosas volvieron a mí de aquella otra vida en El Paso y sugirieron el cuento. Me acordé del hipódromo donde iba allí y de algunas cosas que habían pasado, que podrían hacer pasado, que pasarán -al menos en mi cuento – a dos mil millas de distancia de aquí. Así que mi cuento va para adelante y hay ese aspecto de las «influencias. Claro que todo escritor está sujeto a ese tipo de influencia. Es el tipo de influencia más común – esto sugiere aquello, aquello sugiere otra cosa. Es el tipo de influciencia que nos es común, y tan natural como el agua de lluvia. Pero antes de seguir adelante con el tema que me interesa, permitanme dar otro ejemplo de influencia semejante al primero. No hace mucho en Syracuse donde vivo, estaba en plena redacción de un cuento cuando sonó el teléfono. Lo levanté. Al otro extremo de la línea había la voz de un hombre que obviamente era negro, alguien que preguntaba por Nelson. Era una equivocación y así se lo dije y colgué. Regresé a mi cuento, un personaje más bien siniestro cuyo nombre era Nelson. En ese momento el cuento tomó un rumbo diferente. Pero felizmente resultó, como lo veo ahora y como en cierto modo lo supe en aquel momento, el rumbo indicado para el cuento. Cuando comencé a escribir el cuento no podía estar preparado ni podría haber predicho la necesidad de la presencia de Nelson en el cuento. Pero ahora, cuando el cuento está concluido y a punto de aparecer en una revista de circulación nacional, me parece oportuno y apropiado y, creo, estéticamente correcto, que Nelson esté ahí y que lo esté con su aspecto siniestro. También está bien para mí que este personaje haya encontrado su camino en el cuento con una oportunidad coincidencial en la que tuve la sensatez de confiar. Tengo mala memoria. Con esto me refiero a que he olvidado mucho de lo que me ha pasado en la vida -una bendición, no cabe duda-, pero además paso por largos períodos en los que no puedo recuperar ni dar cuenta de ciudades y pueblos donde he vivivo, nombres de personas, las personas mismas. Grandes vacíos. Pero puedo recordar algunas cosas. Pequeñeces -alguien que dice algo de una manera determinada; la risa estrepitosa o sofocada, nerviosa; un paisaje; una expresión de tristeza o de perplejidad en la cara de alguien. Y puedo recordar algunas cosas dramáticas -alguien que empuña un cuchillo y se vuelve colérico contra mí, u oir mi propia voz cuando amenaza a alguien. Ver a alguien que rompe una puerta o que cae por una escalera. Algunos de esos tipos de memoria que puede traer al presente conversaciones enteras, completas con todos los gestos y matices del habla real; ni puedo recordar los muebles de cualquier cuarto donde haya pasado un tiempo, para no mencionar mi incapacidad de recordar el mobiliario de toda una casa. Ni siquiera cosas muy específicas de un hipódromo – excepto, digamos, una tribuna, ventanillas de apuestas, pantallas de televisión en circuito cerrado, masas de público. Bullicio. Invento las conversaciones en mis cuentos. Pongo los muebles y las cosas físiscas que rodean a la gente en los cuentos a medida que los necesito. Tal vez es por esto que a veces se ha dicho que mis cuentos son sobrios, escuetos, incluso «minimalistas». Pero tal vez no es sino un matrimonio funcional de necesidad y conveniencia lo que me ha llevado a escribir la clase de cuentos que hago y de la manera como lo hago. Por supuesto, ninguno de mis cuentos s
ucedió -no estoy escribiendo una autobiografía – pero la mayor parte de ellos tienen un parecido, así sea leve, con ciertas ocurrencias o situaciones de la vida. Sin embargo, cuando trato de recordar el entorno físico o los muebles que inciden sobre una situación en un cuento (¿Qué flores había, si había alguna? ¿Daban algún olor? etc.) me siento totalmente perdido. De manera que tengo que inventar, a medida que adelanto, lo que la gente en el cuento se dice, así como lo que hacen entonces, después de que se dijo esto y aquello, y lo que después les sucede. Invento lo que se dicen, aunque el diálogo pueda haber alguna frase real, una sentencia o dos, que oí en un determinado contexto en uno u otro momento. Esa sentencia puede haber sido el punto de partida para mi cuento. Cuando Henry Miller andaba por sus cuarenta años y estaba escribiendo Trópico de Cáncer, un libro que, incidentalmente, me gusta mucho, habla de cómo trataba de escribir en un cuarto prestado, donde en cualquier momento podría tener que dejar de escribir porque le quitaban la silla en la que estaba sentado. Hasta hace muy poco esa situación prevaleció en mi propia vida. Hasta donde llega mi memoria, desde que era un adolescente la remoción de la silla en que estaba sentado era una preocupación constante. Durante años y años mi mujer y yo nos encontramos yendo y viniendo mientras tratábamos de poner un techo sobre nuestras cabezas y el pan en la mesa de comer. No teníamos dinero, ni aptitudes, al menos visibles, qué negociar -nada que pudiéramos hacer para ganar algo más que un precario pasar. Y no teníamos educación, aunque anhelábamos intensamente. La educación, creíamos, nos abriría puertas, nos ayudaría a conseguir empleos para que pudiéramos llevar la vida que deseábamos para nosotros y nuestros hijos. Teníamos grandes sueños mi mujer y yo. Creíamos que se podía inclinar la cerviz, trabajar duro y hacer lo que anhelaban nuestros corazones. Pero estábamos equivocados. Debo decir que la mayor influencia en mi vida directa o indirectamente en mi escritura han sido mis dos hijos. Nacieron antes de que cumpliera los veinte, y desde el comienzo hasta el fin de nuestra permanencia bajo un mismo techo -unos diecinueve años en total- no hubo sector de mi vida al que no llegara su gravosa y a veces perniciosa influencia. En uno de sus ensayos Flannery O´Connor dice que no se necesitan muchos acontecimientos en la vida de un escritor después de que haya cumplido los veinte años. Antes de esa época ya le han sucedido muchas de las cosas que constituyen la ficción. Más que suficientes, dice. Esto no se aplica a mí. La mayor parte de lo que hoy contemplo como «material» de un cuento se me presentó después de los veinte. Realmente no recuerdo gran cosa de mi vida antes de convertirme en padre. Realmente no creo que hubiera pasado nada en mi vida hasta que cumplí veinte años y me casé y tuve hijos. Entonces empezaron a pasar cosas. A mediados de los sesenta estaba en una concurrida lavandería en Iowa City tratando de lavar cinco o seis cargas de ropa, ropa de niños en su mayor parte, pero también nuestra, de mi mujer y mía. Mi mujer estaba trabajando de mesera en el Club Atlético de la universidad esa tarde de sábado. Yo estaba haciendo el trabajo doméstico y era responsable de los niños. Esa tarde estaban con otros niños, tal vez en un cumpleaños. En alguna parte. Pero en ese momento yo estaba lavando. Ya había cruzado unas palabras ásperas con una bruja vieja por el número de lavadoras que yo estaba empleando. Ahora estaba esperando el segundo asalto con ella, o con alguien semejante a ella. Estaba nervioso mientras vigilaba las secadoras que estaban funcionando en la abarrotada lavandería. Cuando alguna de las secadoras se detuviera, si es que se detenía, yo pensaba abalanzarme con mi canasto de ropas húmedas. La cosa era que yo llevaba treinta o más minutos en la lavandería con el canasto de ropas esperando mi oportunidad. Ya había perdido un par de secadoras -alguien había llegado primero. Me estaba impacientando. Como decía, no estoy seguro de dónde estuvieran nuestros hijos esa tarde. Tal vez tenía que recogerlos en algún sitio y eso contribuía a mi estado de ánimo. Sabía que incluso si lograba meter mi ropa en una secadora todavía le faltaría una hora o más antes de que la ropa se secara y pudiera empacarla e irme a casa, a nuestro apartamento en una residencia para estudiantes casados. Por último una secadora se detuvo. Y yo estaba allí cuando lo hizo. La ropa del interior dejó de agitarse y quedó quieta. En unos treinta segundos, si nadie aparecía para reclamarla, pensaba sacar la ropa y reemplazarla con la mía. Es la ley de las lavanderías. Pero en ese instante una mujer llegó a la secadora y abrió la puerta. La mujer metió la mano a la máquina y sacó algunas prendas. Yo estaba ahí esperando. Pero no estaban bien secas, decidió. Cerró la puerta y puso dos monedas más en la máquina. Ofuscado, me alejé con mi carrito de compras y volví a esperar. Pero recuerdo hacer pensado en ese momento, entre los sentimientos de frustración imponente que me tenían al borde de las lágrimas, que nada -y, hermano, quiero decir nada- que me sucediera en esta tierra podía aproximarse, podía llegar a ser tan importante para mí, podía hacer tanta diferencia como el hecho de tener dos hijos. Y que los tendría siempre y siempre me encontraría en esta posición de responsabilidad inmitigada y de permanente distracción. Ahora estoy hablando de una influencia real. Estoy hablando de la luna y la marea. Pero así me llegó a mí. Como una brisa recia cuando se abre la ventana. Hasta ese momento de mi vida había pensado, mientras seguía adelante, no sé en qué exactamente pero que las cosas se arreglarían de alguna manera -que todo lo que había esperado o querido en mi vida era posible. Pero en ese momento, en la lavandería, me di cuenta de que eso sencillamente no era cierto. Me di cuenta -¿en qué había estado pensando antes?- de que mi vida en su mayor parte era moneda de menor cuantía, caótica, y de la que no se desprendía mayor luz. En ese momento sentí -supe-que la vida que llevaba era muy diferente a las vidas de los escritores a quienes más admiraba. Entendía que los escritores no eran personas que pasaran sus sábados en la lavandería y todos los momentos de vigilia sujetos a las necesidades y caprichos de sus hijos. Claro, claro que había habido escritores con impedimentos mucho mayores para su trabajo, incluidas la cárcel, la ceguera, la amenaza de tortura o de muerte en una u otra forma. Pero saber esto no era un consuelo. En ese momento -juro que todo eso aconteció en la lavandería -no podía ver nada adelante, salvo más años de esta clase de responsabilidad y perplejidad. Las cosas cambiarían un poco, pero en realidad nunca iban a ser mejores. Entendía eso, pero ¿podía vivir con ello? En ese momento me di cuenta de que había que hacer algunos acomodos. Había que reducir las miras. Había tenido, me di cuenta más tarde, una visión. Pero ¿y qué? ¿Qué son las visiones? No sirven para nada. Sólo dificultan las cosas. Durante años mi mujer y yo habíamos tenido la creencia de que si trabajábamos duro y tratábamos de hacer lo correcto las cosas buenas nos acontecerían. No es tan malo tratar de hacerlo y construir una vida sobre ello. Trabajo duro, metas, buenas intenciones, lealtad, creíamos que éstas eran virtudes y en alguna forma serían recompensadas. Lo soñábamos cuando teníamos tiempo para hacerlo. Pero eventualmente nos dimos cuenta de que el trabajo duro y los sueños comenzaron a desmoronarse. El tiempo llegó y pasó cuando todo lo que mi mujer y yo habíamos tenido por sagrado, o considerado digno de respeto, todos los valores espirituales, se derrumbaron. Nos había pasado algo terrible. Era algo que nunca habíamos visto ocurrir en otra familia. No podíamos comprender bien lo que había sucedido. Era una erosión y no podíamos detenerla. De alguna manera, cuando no estábamos mirando, los niños se habían sentad
o en el asiento del cochero. Por loco que ahora nos parezca, tenían las riendas y el látigo. Sencillamente, no hubiéramos podido anticipar nada parecido a lo que nos estaba sucediendo. Durante esos feroces años de paternidad usualmente no tenía tiempo, o corazón, para pensar en un trabajo de cierta duración. Las circunstancias de mi vida, su «apretón y su barullo», en la expresión de D.H. Lawrence, no lo permitían. Las circunstancias de mi vida con esos niños dictaban otra cosa, Decían que si quería escribir algo, y terminarlo, e incluso que si quería sentir alguna satisfacción con una obra concluida, tenía que limitarme a cuentos y poemas. A las cosas cortas que podía sentarme a hacer y, con algo de suerte, escribirlas rápidamente y salir de ellas. Muy temprano, mucho antes inclusive de Iowa City, había comprendido que escribir una novela me daría mucho trabajo, dada mi ansiosa incapacidad de concentrarme en algo durante un período prolongado. Ahora, cuando miro hacia atrás, piendo que me estaba chiflando lentamente de frustración durante esos años famélicos. Como fuese, esas circunstancias dictaron, con la mayor intensidad posible, las formas que había de tomar mi escritura. Dios me valfa, no me estoy quejando ahora, tan sólo estoy dando datos de un corazón oprimido y todavía desconcertado. Si hubiera sido capaz de recoger mis pensamientos y de concentrar mi energía en una novela, digamos tampoco estaba en posición de aguardar una remuneración que, si llegara a presentarse, podría distar todavía varios años. No podía ver el camino. Tenía que sentarme y escribir algo que pudiera acabar ya, esta noche, o a lo sumo mañana por la noche, no más tarde, después de haber vuelto del trabajo y antes de empezar a perder interés. En esos días siempre tenía algún oficio mediocre, y lo mismo sucedía con mi mujer. Trabajaba de mesera o era vendedora ambulante. Años después enseñó en un colegio. Pero eso fue años después. Yo trabajaba en un aserrío, de celador, de mensajero, en una bomba de gasolina, de dependiente en una tienda: usted escoja el oficio, yo lo hice. Un veranos, en Arcata, California, recogía tulipanes, lo juro, en las horas del día, para mantenernos; por la noche limpiaba un restaurante en la carretera y barría el parqueadero. ¡Una vez hasta consideré, al menos por unos minutos -tenía delante de mí el formulario de solicitud-, hacerme cobrador! En esos días imaginaba que si podía salvar una o dos horas al día para mí, después del trabajo y la familia, sería más que suficiente. Era el mismo cielo. Y me sentía feliz de tener esa hora. Pero a veces, por una u otra razón, no lo lograba. Entonces empezaba a pensar en el sábado, aunque a veces pasaban cosas que descartaban también el sábado. Pero quedaba la esperanza del domingo. El domingo, tal vez. No podía verme escribiendo una novela con ese sistema, es decir, sin ningún sistema. Para escribir una novela, me parecía, un escritor debe vivir en un mundo que tenga sentido, un mundo en el que el escritor pueda creer, fijarse una meta y luego escribir con certidumbre. Un mundo que, al menos durante un tiempo, se mantenga fijo en un lugar. Además, tiene que haber una creencia esencial corrección de ese mundo. Una creencia en que el mundo conocido tiene razones para existir, y vale la pena que se escriba sobre él, pues no se va a volver humo en el proceso. No era ése el caso con el mundo que conocía y donde vivía. Mi mundo era uno que parecía estar cambiando de velocidades y direcciones, así como de reglas, todos los días. Una y otra vez llegué al punto en que no podía ver o planear nada más allá del primero del mes próximo y cómo conseguir el dinero suficiente, a toda costa, para pagar el arriendo y comprar la ropa del colegio para los niños. Esto es verdad. Necesitaba resultados tangibles por cualquiera de mis denominados esfuerzos literarios. No vales ni promesas ni certificados de asistencia, por favor. Por eso a propósito, y por necesidad, me limité a escribir cosas que podía terminar de una sentada, de dos sentadas a lo sumo. Estoy hablando de un borrador. Siempre he tenido paciencia para reescribir. Pero en esos días miraba con dicha la reescritura, pues me tomaba un tiempo que me alegraba concederle. En cierto sentido no tenía prisa de concluir el cuento o el poema en el que estaba trabajando, pues terminarlo significaba que tendría que encontrar el tiempo, y la fe, para comenzar otra cosa. Así que tenía mucha paciencia con un texto después de haberlo escrito inicialmente. Guardaba las cosas en casa durante lo que parecía mucho tiempo entrometiéndome, cambiando, añadiendo, cortando algo.
Ese método de ensayo y error duró casi dos decenios. Por supuesto que hubo buenos momentos entonces; cierto placeres adultos y satisfacciones a los que sólo tienen acceso los padres.
Pero me cortaría las venas antes de regresar a ello.
Las circunstancias de mi vida son muy diferentes ahora, pero ahora elijo escribir cuentos y poemas. O por lo menos creo que lo hago. Tal vez todo es resultado de los viejos hábitos de aquellos días. Tal vez no puedo aún ajustarme a pensar en términos de disponer de mucho tiempo para trabajar -¡en lo que quiera! – y no preocuparme porque me corran la silla o porque alguno de los niños rezongue si la comida no está cuando la pide. PEro aprendí qlgo en el camino. Una de las cosas que aprendí es que tenía que ceder o romperme. Y aprendí también que es posible ceder y romperse al mismo tiempo.
Voy a decir algo sobre otros dos individuos que ejercieron influencia en mi vida. Uno de ellos, John Gardner, enseñaba un curso de redacción literaria para principiantes en Chico State College cuando me matriculé en el otoño de 1958. Mi mujer y yo y los niños acabábamos de venirnos de Yakima, Washington, a un sitio llamado Paradise, California, a unas diez millas de las colinas frente a Chico. Contábamos con la promesa de alquileres baratos y, por supuesto, pensamos que sería una gran aventura irnos a vivir a California. (En esos días, y durante mucho tiempo después, siempre buscábamos una aventura). Naturalmente yo tendría que trabajar para ganar loa subsistencia, pero pensaba también inscribirme en una universidad como estudiante de tiempo parcial.
Gardner acababa de salir de la Universidad de Iowa con un doctorado y, según me enteré, varias novelas y cuentos inéditos. Nunca había conocido a nadie que hubiera escrito una novela, publicada o no. El primer día de clase nos hizo salir para que nos sentáramos en el prado. Éramos seis o siete recuerto. Caminó de aquí para allá preguntándonos los nombres de los autores que nos gustaba leer. No puedo recordar ninguno de los nombres que mencionamos, pero no debieron de ser los nombres apropiados. Anunció que no pensaba que ninguno de nosotros tuviera lo que se necesita para ser un verdadero escritor -hasta donde podía ver ninguno tenía el fuego necesario. Pero dijo que iba a ver qué podía hacer por nosotros, aunque era obvio que no esperaba mayor cosa. Pero había también la implicación de que estábamos a punto de salir de viaje, y que debíamos agarrarnos el sombrero.
Recuero otra clase en la que dijo que no iba a mencionar ninguna de las revistas de gran circulación salvo para denigrarlas. Havía llevado una pila de revistas «pequeñas», las revistas literarias trimestrales, y nos dijo que leyéramos el contenido de esas revistas. Nos dijo que era allí donde se publicaba la mejor ficción del país, así como toda la poesía. Dijo que era allí donde aprenderíamos qué autores había que leer y donde también aprenderíamos a escribir. Era de una arrogancia asombrosa. Nos dio una lista de las pequeñas revistas que le parecía que valían la pena, y repasó la lista con nosotros y habló un poco de cada revista. Por supuesto, ninguno de nosotros había oído hablar de esas revistas. Era la primera vez que me enteraba de su existencia.
Recuerdo haberle oído decir por esos días, tal vez en una conferencia, que los escritores se hacen así como nacen. (¿Es verdad esto? Dios mío, todavía no lo sé. Supongo que todo escritor que enseña escritura creativa y toma en serio su trabajo tiene que creer esto hasta cierto punto.
Hay aprendices de músicos y de compositores y de artes visuales -¿por que no de escritores?) Yo entonces era impresionable, supongo que lo sigo siendo, y estaba sumamente impresionado con todo lo que decía y hacía. Tomaba uno de mis primeros intentos de cuento y lo revisaba conmigo. Lo recuerdo muy paciente, queriendo que yo comprendiera lo que estaba tratando de mostrarme, explicándome una y otra vez la importancia de que las palabras apropiadas dijeran lo que yo quería que dijesen. Nada vago o borroso, nada de prosa con anteojos ahumados. Y seguía machacándome la importancia de usar -no sé de qué otra manera decirlo -un lenguaje corriente, el lenguaje del discurso normal, el lenguaje con que hablamos entre nosotros.
Hace poco fuimos a comer en Ithaca, Nueva York, y le recordé una de las sesiones que habíamos tenido en su oficina. Contestó que probablemente todo lo que me había enseñado era un error. Dijo: «He cambiado de opinión sobre tantas cosas». Todo cuando sé es que el consejo que me dio en aquellos días era lo que yo necesitaba en ese momento. Era un maestro maravilloso. Fue una gran cosa la que sucedió en ese momento de mi vida, haber tenido a alguien que me tomara lo bastante en serio como para sentarse y repasar un manuscrito conmigo. Sabía que me estaba sucediendo algo crucial, algo relevante. Me ayudó a ver lo importante que era decir exactamente lo que quería y nada más; a no emplear palabras «literarias» o lenguaje «seudopoético». Trataba de explicarme las diferencias entre decir algo como, por ejemplo, wing of a meadow lark y meadow lark´s wing («Ala de sabanero.» El posesivo´s es más coloquilar que of a (N.del T.). Tienen un sonido y un sentimiento distinto ¿no? La palabra «suelo» y la palabra tierra, por ejemplo. Suelo es suelo, decía, quiere decir suelo, barro de ese tipo de cosas. Pero si se dice tierra ya es otra cosa, la palabrfa tiene otras ramificaciones. Me enseñó a usar contracciones en mis escritos. Me mostró cómo decir lo que quería decir y cómo utilizar el mínimo de palabras para hacerlo. Me hizo ver que absolutamente todo era importante en un cuento corto. Por consiguiente importaba dónde iban las comas y los puntos. Por esto, por aquello -por haberme dado la llave de su oficina para que tuviera un sitio donde escribir los fines de semana-, por haber soportado mi desfachatez y mi general insensatez le tendré siempre gratitud. Fue una influencia.
Diez años después yo seguía vivo, seguía viviendo con mis hijos, seguía escribiendo ocasionalmente un cuento o un poema. Envió uno de esos cuentos ocasionales a Esquire y al hacerlo esperaba poder olvidarlo por un tiempo. Pero el cuento volvió por correo, junto con una carta de Gordon Lish, en ese tiempo editor de ficción de la revista. Decía que estaba devolviendo el cuento. No se excusaba por devolverlo ni decía que lo estuviera devolviendo «con reluctancia»: sencillamente lo estaba devolviendo. Pero quería ver otros. Así que no tardé en mandarle todo lo que tenía, y el no tardó en devolverlo. Pero una carta amistosa acompañaba los trabajos que le había enviado.
En ese tiempo, a comienzos de 1970, estaba viviendo en Palo Alto con mi familia. Estaba pasando la treintena y tenía mi primer trabajo de oficina -era editor de una firma que publicaba textos escolares. vivíamos en una casa que tenía detrás un viejo garaje. Los inquilinos anteriores habían construido una sala de juegos en el garaje y todas las noches que podía me iba al garaje después de comida y trataba de escribir algo. Si no podía escribir nada, y esto sucedía con frecuencia, me sentaba un rato a solas, agradecido de librarme del alboroto que siempre parecía reinar en la casa. Pero estaba escribiendo un cuento que titulé Los vecinos. Finalmente terminé el cuento y se lo envié a Lish. De inmediato llegó una carta en la que decía cuánto le había gustado, que le estaba cambiando el título a Vecinos, que le estaba recomendando a la revista que me compraran el cuento. Lo compraron, lo publicaron, y nada, me pareció a mí, volvería a ser lo mismo. Esquire no tardó en comprar otro cuento, luego otro, y así siguió. James Dickey se convirtió en ese momento en editor de poesías de la revista, y empezó a aceptar mis poemas para publicación. Desde cierto punto de vista, las cosas nunca habían estado mejor. Pero mis hijos estaba en plena algarabia, como los asistentes al hipódromo que estoy escuchando ahora, y me estaban comiendo vivo. Mi vida dio otra vuelta, un brusco giro, y luego se detuvo en un desvío. No podía ir a ninguna parte, no podía retroceder ni adelantar. Fue entonces cuando Lish recopiló algunos de mis cuentos y se los dio a McGraw-Hill, que los publicó. Por el momento yo seguía en la encrucijada, incapaz de moverme en ninguna dirección. Si alguna vez había habido un fuego, éste se había extinguido.
Influencias
John Gardner y Gordon Lish. Tienen títulos irredimibles. Pero la verdad son mis hijos. La suya es la influencia principal. Fueron los primeros móviles y moldeadores de mi vida y mis escritos. Como pueden verlo, todavía estoy sometido a su influencia, aunque los días ahora son relativamente claros y apropiados los silencios.
*publicado en Escribir poco, casi nada»

